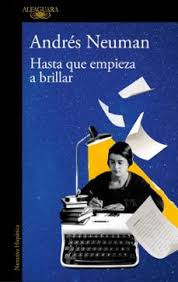 La lectura del libro Cuando empieza a brillar de Andrés Neuman me ha hecho pensar en otro «capítulo» de estas «visitas a la experiencia».
La lectura del libro Cuando empieza a brillar de Andrés Neuman me ha hecho pensar en otro «capítulo» de estas «visitas a la experiencia».
Recuerdo que cuando entré en la universidad (1969) me encontré con el DUE (Diccionario de Uso del Español) escrito por doña María Moliner. Podía consultarlo en la biblioteca, pero preferí ir a la librería Cervantes y comprármelo allí, según la fórmula que os conté.
En el colegio había manejado diccionarios monolingües de español de la editorial VOX (por cierto, qué pena que esta palabra coincida con el nombre de… No lo voy a mencionar). También usé un diccionario de latín, otro de griego (en el bachillerato elegí la rama de letras) y uno de francés con el que mi abuela controlaba si aprendía el vocabulario; esto os sorprenderá, pero es que ella me tomaba la lección de todas las asignaturas, menos las de latín y griego. Volvamos al diccionario de español-francés. Doña Concha, mi abuela, apuntaba al lado de cada palabra las veces que yo necesitaba consultarla hasta que la memorizaba. En aquella época –antes de 1969– las listas de palabras, que acompañaban los textos, eran la forma de aprender un idioma, junto con la traducción y la gramática. No reniego de ello. Me dio una base que durante un tiempo deseché y, después, tras mucha reflexión y muchas idas y venidas, he recuperado en lo que a mí me parece su justa medida.
Hay algo que siempre he defendido por encima de modas, y di saltos de alegría – metafóricos, claro– cuando leí esto, además entrecomillado, por ser palabras literales de mi admirada: Para poner y transmitir entusiasmo una necesita «creer en la capacidad de mejoramiento espiritual de la gente a quien va a servir, y en la eficacia de su misión».
Yo lo decía, lo digo, de forma menos espiritual: si no crees en la capacidad transformadora de la educación, en la capacidad de aprender de aquellas personas a quienes enseñas, ¿por qué te dedicas a enseñar?
Siento que en este libro hay párrafos sobre la lengua y su enseñanza que me parecen destinados a mí y mis ideas. (Imagino que esto lo habrán sentido muchas lectoras o lectores). Ved aquí un ejemplo: Se trataba, tecleó María, de «promover un alumbramiento de modos de decir». Aprender una lengua, pensó, era como gestarla en tu interior, y hablarla a diario, como criarla: un esfuerzo de por vida condenado a los errores (p. 216).
Pues bien, una vez que tuve en mis manos el DUE, me interesé por las vicisitudes de su autora, especialmente por las injusticias que sufrió por haber colaborado con la República en ese afán alfabetizador, que fue una de las señas de identidad de ese fallido intento de gobernar sin la monarquía, la iglesia y los caciques: a ella la degradaron dieciocho niveles en el escalafón del puesto que había obtenido por oposición. No, no la ajusticiaron, menos mal, pero el dolor que refleja este párrafo, nos hace sentir que aquella degradación fue como una muerte.
En el día más helado del que dieron noticia los termómetros, el boletín del Estado publicó las sanciones. La suya pretendía sonar misericordiosa. Postergada (degradada) a su puesto original en el Archivo de Hacienda (o sea, dieciocho niveles por debajo del que ella había alcanzado en el escalafón administrativo) durante un plazo de tres años (pero después tendría que volver a escalar bastantes años más), amén de inhabilitada (proscrita) para cargos públicos de relevancia […] No solo le amputaban su pasado. También todo el futuro que entonces era posible. (p. 139)
En fin, que me he desviado. El caso es que caí rendidamente enamorada de su trabajo, de la manera en la que lo realizó y de las definiciones, tan diferentes de las del diccionario de la RAE (Real Academia Española). Tengo que reconocer que me costó trabajo acostumbrarme a buscar palabras que, normalmente, aparecían en orden alfabético y en el DUE, en cambio, aparecían en forma de árbol. Si lo pensamos bien, es algo bastante lógico, ese orden nos enseñaba cómo las palabras no son entes aislados, independientes, sino que forman familias más o menos emparentadas entre sí. Y lo que me tenía completamente entusiasmada era que en ese diccionario había ejemplos reales, no sacados de la literatura escrita mayoritariamente por grandes autores. En esa época yo no era muy consciente de que los diccionarios también están cargados de ideología. Lo he ido descubriendo con los años y, como los búhos del chiste, fijándome mucho.
Tanta era mi admiración que cuando a veces me preguntaban a quién quería parecerme, yo contestaba: «de mayor, quiero ser María Moliner».
Han pasado muchos años desde aquella estudiante de Letras, fascinada por una mujer trabajadora, con ideas propias que no siempre lograba poner en orden, por escrito, con la duda como motor y la pregunta como método. Y me doy cuenta de que no soy María Moliner –¡qué más quisiera yo! –, pero me identifico con muchas de las afirmaciones recogidas por Andrés Neuman en este libro.
Lo he leído con fruición, con entusiasmo, alargándolo para hacer durar el placer de su manera de contar, pero también para gozar de la forma en que Moliner se planteó su «rebelión» contra el pensamiento oficial y para llevarme la alegría de que –aunque no entró en la RAE– su diccionario era consultado a escondidas por aquellos «señoros» que le negaron lo que le habría correspondido por la genialidad de su creación. ¡Ojo! Y no digo que Emilio Alarcos Llorach –al que eligieron en su lugar– no se lo mereciera, ¡peaso de gramático! Digo que ella valía por lo menos igual porque creó algo que hasta los franceses –¡los franceses!– reconocieron como único.
Tengo el libro de Neuman lleno de subrayados. ¡Cómo me gustaría poder comentarlos con él, ya que no puedo hacerlo con mi admirada doña María! En fin, os recomiendo vivamente su lectura y os pongo aquí algunos de mis subrayados. Si os apetece, escribid vuestros comentarios al final de este texto. Así tendré la impresión de que nos comunicamos.
Página 86
María organizó los talleres de lectura y asumió las clases de Lengua. […a veces echaba en falta un diccionario más claro y cálido que el académico… [Parecía escrito para gente que en realidad no lo necesitaba].
Páginas 100-101
Tampoco faltaban las familias que le hacían la pregunta: ¿para qué iban a perder el tiempo sus hijos leyendo cuando podían hacer cosas útiles? A ella le parecía una pregunta importante. Le costaba entender a quienes la repudiaban sin responderla o, peor todavía, se regodeaban en la presunta belleza de lo inútil. En su opinión, esa barbaridad aristocrática daba por hecha la inutilidad del arte y subestimaba las funciones de la belleza.
¿Cómo no iba a ser útil la lectura si mejoraba la vida cotidiana, si fundaba una soledad asociativa, si ofrecía más experiencias de las que nos tocaban en suerte, si ampliaba nuestras identidades, nuestro conocimiento del prójimo y nuestro concepto mismo de la realidad, si nos permitía comunicarnos con otras épocas, otros lugares, otras lógicas e, incluso, hablar con muertos.
[…] Más que consumir tiempo, leer lo creaba. Como en las teorías físicas que investigaba Fernando, los libros abrían huecos en nuestras coordenadas.
Página 111
Sin cultura no hay posibilidad de liberación efectiva.
Página 141
María escuchaba los discursos torcidos de eufemismos, todos esos epítetos temblando de carencia. Pujante, altivo, airoso. Enhiesto, altivo, imperial. Y cada dos por tres, viril. Su antónimo castizo –femenino o incluso femenil – significaba pura, atávica, decente. O sea, medio muerta. Tenía la sensación de que nada quería decir lo que estaba diciendo, de que vivía en estado de ficción lingüística. Palabras como héroe, patria o Dios eran saqueadas a diario. Estaban quemando el léxico. Desforestando la semántica. Palabras elementales como frío, hambre o miedo perforaban el ruido. Además de los víveres, escaseaba el carbón.
Esta cita me trae a la mente otro libro leído no hace mucho: Le lengua del III Reich. Su autor, Victor Kemplerer, reflexiona sobre cómo la ideología del régimen despojaba de sentido algunas palabras para teñirlas del significado conveniente a sus fines.
Y termino esta reflexión personal eligiendo un ejemplo de mucha actualidad por la importancia que hoy en día se da a los cuidados, y que demuestra cómo María Moliner iba y venía de las definiciones oficiales, que analizaba con espíritu crítico, a las que ella quería dar, planteándose dudas que enriquecen el conjunto y, sobre todo, daban visibilidad a lo que las mujeres de su época o precedentes eran y hacían. Las tuvo en cuenta en los ejemplos y en las definiciones. Y también incluyó palabras conflictivas, por las cuales los autores de diccionarios españoles pasaban de puntillas por las consecuencias que podían desatarse si los censores no las encontraban oportunas. Para comprobarlo, os sugiero que leáis las definiciones de ‘español’ (p. 189); ‘exilio’ (p. 192); ‘izquierdo, -a’; ‘libre’ (p. 199-200); ‘patria’ (p. 211); ‘política’; ‘república’ (p. 217)
Cuidar. Estaba convencida de que los cuidados podían, y hasta debían, ser compatibles con los trabajos del intelecto. Incluso de que su combinación era la única forma de hacerles justicia a ambos. En efecto, cuidar encarnaba la admirable evolución de cogitare. Su raíz demostraba que, lejos de distinguirse del raciocinio, los cuidados provenían de él: eran lo más inteligente que se podía hacer. El pensamiento había ido mudando su piel abstracta, atravesando fases de preocupación y dolor, hasta llegar al afecto. Cogitare, coitare, cuitar, cuidar. Qué obra sutil habían completado la semántica y la fonética. En pleno pico de adrenalina verbal, María buscó cuidar en el volumen académico. “1. Poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de una cosa”. Diligencia, solicitud, igual que un trámite. Ejecución. Así de expeditivo. Como un fusilamiento. La siguiente acepción tampoco derrochaba calidez. “2. Asistir, conservar, guardar”, ni una gota de emoción. Eso sí, ¡ante todo conservar!
En una nueva ficha empezó honrando la etimología del verbo. “Pensar o discurrir”. Después recuperó el afecto. “Atender a que una cosa esté bien o no sufra daño”. La Academia aludía vagamente a la acción de cuidar enfermos o casas. Pero, oh padres sintácticos, sus ejemplos omitían a quienes realizaban esas acciones. Le pareció oportuno aportar un ejemplo corriente: La mujer que cuida a los niños. Y recurrir a ciertos conocimientos personales: Está con cuidado, improvisó, hace mucho que no recibe carta de su hijo. También: El cuidado de la casa me lleva poco tiempo. Y remató: Los niños están al cuidado de la abuela.
Se volvió hacia la cómoda y espió la hilera de retratos familiares. Si cuidar descendía de pensar, su padre no había pensado tanto. Cogito ergo sum. Cuidamos, por lo tanto, existimos (p.182).